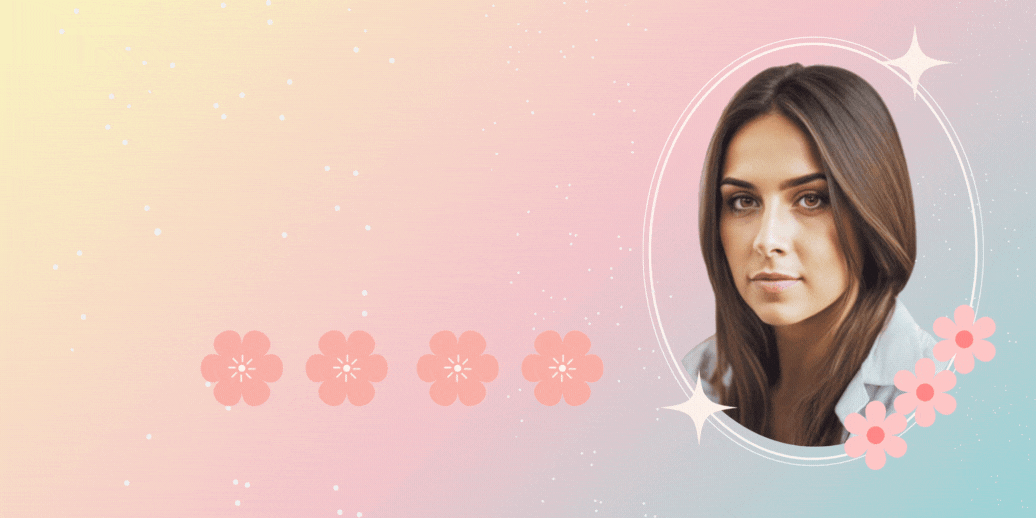El grito de papel (SUNO)
by Hilaricita on Hilaricita
View my bio on Blurt.media: https://blurt.media/c/hilaricita 
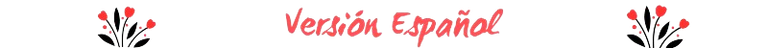
Jueves 6 de noviembre, 2025.
La palabra “canillita” no tiene un origen del todo claro, pero una de las versiones más aceptadas remite a la delgadez de sus piernas —como canillas—, consecuencia de la desnutrición o la vida dura en la calle. Otros dicen que viene de “canilla”, por la costumbre de enrollar los diarios y sujetarlos con una tira de papel, parecido a cómo se enrollaba el papel higiénico en las canillas de los grifos antiguos. Lo cierto es que, con el tiempo, el término se pegó y ya no se usó solo para referirse a los vendedores más jóvenes, sino a cualquier persona que vendiera diarios en la vía pública.
Su figura se consolidó en las primeras décadas del siglo XX, cuando el periódico se convirtió en un objeto cotidiano, casi un ritual matutino en los hogares urbanos. Las redacciones de los grandes diarios como La Prensa o Clarín veían en los canillitas una red de distribución barata y eficaz. Ellos, a cambio, obtenían los ejemplares a bajo costo y se quedaban con la ganancia de cada venta. Muchos empezaron siendo niños y terminaron manteniendo familias con ese trabajo.
Con la llegada de la radio, luego la televisión y finalmente internet, el papel del canillita fue decayendo. Hoy, en muchas ciudades, su presencia es casi testimonial. Algunos siguen apostados en esquinas, otros han diversificado su oferta vendiendo agua, chicles o hasta mascarillas, pero todos cargan —aunque sea en silencio— con una tradición que fue parte fundamental del tejido social y comunicacional de un tiempo en el que la noticia viajaba en papel y se gritaba en la calle.
Antes de que existieran algoritmos que decidieran qué noticia ver, antes de que los titulares se consumieran con un desliz de dedo, había una voz en la esquina que elegía por instinto qué decir y cómo decirlo. “¡Gol de San Lorenzo!”, “¡Renunció el ministro!”, “¡Escándalo en el Congreso!”: frases cortas, urgentes, que no pasaban por editoriales ni por filtros, pero que llegaban con la crudeza y la inmediatez del momento. Los canillitas, sin pretenderlo, se convirtieron en los primeros heraldos del periodismo popular, en mensajeros de una prensa que no necesitaba permiso para existir.
No eran periodistas formales, pero sí sus primeros embajadores en la calle. Llevaban bajo el brazo no solo hojas impresas, sino opiniones, denuncias, relatos deportivos o crónicas de crimen que muchas veces eran la única ventana al mundo para quienes no sabían leer entre líneas, pero sí escuchar con atención. Su grito no era neutral: se entusiasmaba con las victorias, se endurecía con las injusticias, se apagaba en días de duelo nacional. En ese tono, en esa presencia constante bajo el sol o la lluvia, había una forma de ejercer el derecho a informar y ser informado que no dependía de instituciones, sino de la necesidad viva de contar y saber.
En épocas de censura, cuando los gobiernos apretaban las tuercas a los medios, los canillitas seguían circulando. A veces vendían ediciones mutiladas, otras veces pasaban de mano en mano números clandestinos o suplementos independientes. No siempre entendían el contenido completo, pero intuían su importancia. Y al hacerlo accesible, al ponerlo al alcance de quien tuviera unas monedas, cumplían un rol esencial: democratizaban la información. Esa acción cotidiana, repetida en esquinas y paradas de colectivo, era en sí misma un acto de resistencia a la opacidad.
Hoy, cuando la libertad de prensa se debate en tribunales o se amenaza con leyes ambiguas, la figura del canillita recuerda que, en su esencia, informar es un acto colectivo. No depende solo de quién escribe, sino de quién distribuye, de quién compra, de quién comparte. Y en ese ecosistema, el vendedor callejero fue —y en algunos lugares sigue siendo— el eslabón más humano, más vulnerable y, paradójicamente, más libre. Porque su única lealtad era al papel que llevaba y a la gente que lo esperaba, sin preguntar ideologías, sin pedir carnés, solo con la promesa implícita de que, mientras hubiera noticias, habría alguien dispuesto a gritarlas en la calle.
Detrás del grito que anuncia las noticias, siempre hubo un cuerpo cansado, muchas veces apenas adolescente, que madrugaba sin despertador porque el hambre no espera a que suene la alarma. Los canillitas nacieron y crecieron al margen de los derechos laborales formales: sin contrato, sin obra social, sin aguinaldo, sin licencia por enfermedad. Su jornada empezaba cuando las rotativas aún humeaban tinta fresca y terminaba cuando ya no quedaba nadie en la calle a quien venderle un diario.
Vendían bajo la lluvia, con frío, con calor agobiante, con gripe o con hambre disimulada. No tenían jefe en el sentido tradicional, pero sí dependían de las distribuidoras o de los kioscos que les daban los ejemplares por la mañana, muchas veces con la condición de devolver los que no se vendieran —lo que significaba asumir toda la pérdida si el día era flojo. No había salario fijo, solo una economía frágil, hecha de monedas sueltas y cuentas mentales que cerraban —o no— al caer la noche.
Aunque eran parte esencial de la cadena informativa, rara vez fueron reconocidos como trabajadores. No estaban incluidos en las leyes que protegían a los empleados de prensa, ni en los convenios gremiales que cubrían a repartidores o gráficos. Eran, y en muchos casos siguen siendo, mano de obra invisible: presente en el paisaje urbano, pero ausente en los papeles oficiales. Su oficio se transmitía de generación en generación no por vocación, sino por necesidad. Hijos de migrantes, chicos de barrios marginados, personas excluidas del sistema educativo o laboral encontraban en el diario bajo el brazo una forma de ganarse algo para comer, aunque fuera a costa de su infancia o de su salud.
Con los años, la crisis del papel, la digitalización y la caída en la venta de diarios hicieron aún más precaria su situación. Muchos tuvieron que reinventarse: vendiendo agua en semáforos, ofreciendo pañuelos o caramelos, o incluso reciclando cartón para sobrevivir. Otros desaparecieron en silencio, sin que nadie notara su ausencia más que los vecinos que extrañaban ese grito matutino.
Hoy, cuando se habla de economía informal en América Latina, la figura del canillita es un ejemplo clásico de cómo un oficio puede ser al mismo tiempo vital y desprotegido. No hay jubilación para quien repitió el mismo recorrido durante cuarenta años, ni reconocimiento para quien fue, sin saberlo, parte del pulso informativo de una ciudad. Y aun así, en alguna esquina olvidada, todavía hay alguien que, con la voz ronca y los zapatos rotos, ofrece un diario como si ofreciera un pedazo de mundo.
Fue un desvanecimiento silencioso, casi imperceptible al principio. Alguien dejó de comprar el diario porque ya lo leía en el celular mientras tomaba el café. Otro canceló la suscripción impresa porque las noticias llegaban antes, más rápido, en una pantalla que no se mojaba bajo la lluvia. Nadie salió a decirles a los canillitas que ya no los necesitaban; simplemente, un día, los pasos que antes se detenían en la esquina ya no se detuvieron.
La digitalización de los medios no llegó con un decreto ni con un anuncio solemne. Se infiltró en los hábitos cotidianos como un rumor que, con el tiempo, se volvió norma. Los titulares ya no se gritaban: vibraban en los bolsillos. Las ediciones especiales ya no se corrían impresas a toda prisa: se actualizaban en vivo, con un clic. Y así, poco a poco, el papel fue perdiendo terreno, no solo como soporte, sino como ritual. Leer el diario ya no era un acto colectivo, compartido en la mesa del desayuno o en el colectivo con el vecino; se volvió íntimo, solitario, desmaterializado.
Para los canillitas, eso significó una merma constante en sus ingresos. Al principio, se notaba en los diarios que sobraban al final del día. Luego, en los kioscos que cerraban o que ya no los llamaban para repartir. Después, en las calles donde ya ni siquiera valía la pena pararse: no había quién te mirara a los ojos y te tendiera una moneda a cambio de una noticia. Muchos intentaron adaptarse, ofreciendo también revistas, pañuelos descartables o caramelos, pero el corazón de su oficio —el diario de papel— ya no latía con la misma fuerza.
Lo irónico es que, mientras la información se volvía más accesible que nunca, quienes alguna vez la llevaron a las manos del pueblo quedaron fuera del circuito. No había una app para ellos, ni un algoritmo que los considerara. La tecnología prometía democratizar el conocimiento, pero olvidó a quienes, durante décadas, lo habían puesto al alcance de todos, uno por uno, ejemplar por ejemplar.
Hoy, en las grandes ciudades, ver a un canillita es como toparse con un recuerdo ambulante. Alguien que carga consigo no solo un atado de diarios, sino una forma de vida que se resiste a morir del todo. Pero cada vez son menos. Cada vez más callados. Cada vez más solos en una esquina que ya no espera noticias, porque cree que ya las tiene todas en la palma de la mano.
Como ya casi se acaba el número de caracteres de la caja de información, les dejo con la canción que le pedí a SUNO, esperando que esta publicación les haya servido, no solo como entretenimiento, sino que les haya aportado un poco, una chispa de contenido que genera valor.
🎵 🎶 🎶 🎶 🎵 🎼 🎼 ♬ ♫ ♪ ♩
Esta fue una canción y reflexión de jueves.
Gracias por pasarse a leer y escuchar un rato, amigas, amigos, amigues de BlurtMedia.
Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga grandemente.
Saludines, camaradas "BlurtMedianenses"!!